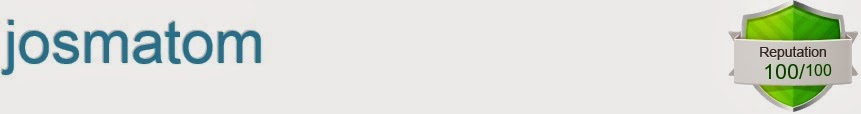Se
despertó y lo primero que vio fue la pantalla del televisor encendida, sin
sonido. Se había acostado viendo un partido de fútbol, sin volumen, para no
despertar a Valeria que dormía a su lado, dándole la espalda. La fina sábana de
hilo del coquetón hotel Jeanne d’Arc, en el corazón de Le Marais, a tiro de
piedra de su adorada, por ambos, Place
des Vosges , le cubría justo desde la
cintura, apenas asomaba la cabecita de la mariposa cebra que llevaba tatuada en
la frontera imaginaria entre la espalda y su nalga izquierda. Se incorporó con
sigilo, entreabrió la cortina, el cielo parecía querer derrumbarse para
sacudirse la borrasca; en la calle, los peatones apuraban el paso enfrentando
un viento irascible. En minutos empezarían a surgir las primeras luces, en las
calles y en los negocios.
Aquella
mañana habían caminado mucho por su ciudad predilecta, callejeando,
improvisando el recorrido. Coincidían en ese pequeño gran placer de ir descubriendo
rincones, huellas de la historia simpar de la antigua Lutecia, detenerse en
tiendecitas a la búsqueda o más bien al encuentro de “el” regalo que
simbolizara, en alguna forma, esa experiencia compartida, un souvenir del particular oasis que
construían en esos encuentros, que cada vez se espaciaban más.En buena medida
–Martín no lo discutía en absoluto- por la visión excesivamente, digamos,
contemplativa del transcurrir en la vida que él había adoptado desde su
juventud. Una de sus frases preferidas, que solía repetir no sin cierta
solemnidad, era la muy orteguiana “yo
soy yo y mi circunstancia”.
Y, ciertamente, podía definirse la diferencia esencial entre las personalidades de Valeria y Martín por su forma tan distinta de enfrentar esa disyuntiva: Valeria era una poderosa leona –no sólo de horóscopo- con un yo que podía llegar a ser abrumador; mientras que Martín –tauro, manso, al menos en apariencia- reconocía que navegaba a menudo por este mundo al vaivén de las circunstancias que se encontraba en la singladura. Ese era un símil que le encantaba, la vida como una travesía marítima, no en vano, el Viaje a Ítaca era como un himno para él. Así pues, Martin gustaba de evitar a toda costa situaciones tormentosas, aguas excesivamente profundas, y, en suma, procuraba que su nave cargara el menor lastre posible.
Y, ciertamente, podía definirse la diferencia esencial entre las personalidades de Valeria y Martín por su forma tan distinta de enfrentar esa disyuntiva: Valeria era una poderosa leona –no sólo de horóscopo- con un yo que podía llegar a ser abrumador; mientras que Martín –tauro, manso, al menos en apariencia- reconocía que navegaba a menudo por este mundo al vaivén de las circunstancias que se encontraba en la singladura. Ese era un símil que le encantaba, la vida como una travesía marítima, no en vano, el Viaje a Ítaca era como un himno para él. Así pues, Martin gustaba de evitar a toda costa situaciones tormentosas, aguas excesivamente profundas, y, en suma, procuraba que su nave cargara el menor lastre posible.
Su
vida cambió, y se acentuó esa perspectiva vital, a raíz del súbito final del
primer capítulo, llamémoslo así, de su relación con Valeria, iniciada al final
del colegio, en el año previo a ingresar en la universidad. Unos meses antes de
cumplirse cinco años de ese transitar juntos una etapa de crecimiento tanto
personal como de pareja, en un entorno familiar, para ambos tan seguro como desilusionante, y en el que
habían tejido una relación sustentada en un gran cariño, más allá de sus
notorias diferencias , Valeria
sintió que con Martin la vida se circunscribiría demasiado a un guión predecible
y un tanto monótono. Y apareció –ahí Martín diría: “ves, las circunstancias…”-
Santiago, en no pocos aspectos diametralmente opuesto a Martín, y Valeria
apostó por un salto profundo en su devenir una adulta que, supuestamente, asía
con más fuerza las riendas de su destino.
Martín
también hizo un salto, más geográfico que otra cosa, y un par de años después
de la ruptura, se fue a vivir a la Argentina. Tampoco pudo hacerlo solo,
convivió y después se casó con Jessica. En ambos casos, lo habían rememorado no
pocas veces, perduró un recuerdo entrañable de lo vivido en aquella etapa de
aprendizaje, conjunto y recíproco.
Las
circunstancias de nuevo -adhiriéndonos a la cosmovisión de Martín- hicieron
posible, cerca de veinte años después, el reencuentro y, desde entonces,
cincelaron un vínculo muy particular a
partir de sus respectivos -y muy disímiles- bagajes de vivencias y dispares
caracteres, que los distanciaban sí, sin duda; pero que, sin embargo, no habían
erosionado una profunda corriente de afecto y, en consecuencia, les permitía ir
sobreviviendo a sus recurrentes divergencias.
Sus
viajes se convertían en piezas de orfebrería, no perfectas desde luego, pero
singularísimas. Valeria deseaba que, unas con otras, configuraran una joya,
para Martín bastaba que fueran satisfactorias, aunque no encajaran entre sí.
Fue
a la hora de comer, ya de sobremesa, tras ese paseo como el de otras veces,
agradable en sus pequeñas complicidades, aunque presidido por un extraño
silencio. No era raro que compartieran espacios de silencio, pero en esta
ocasión se prolongaron más. Nada había sucedido, más bien anticipaba que algo
estaba por venir y, además, como el tiempo, que iba a desatarse una tormenta.
Valeria,
como en otras oportunidades, formuló con la claridad usual para expresar sus
sentimientos, su decepción y desaliento ante la actitud distante de Martín, no
la achacable a la geografía, cuando estaba cada uno en su país, ni en la física
o gestual cuando se reunían. La primera era por el momento insoslayable, la
segunda duraba apenas minutos, pues diríase que sus cuerpos habían guardado la
memoria de sus incontables coloquios amorosos, independientemente de lo que
había cambiado su morfología. No, el reclamo, de nuevo, radicaba en la
incapacidad de Martín para mostrar algo más que una muy afectuosa cordialidad,
mezclada con académica atención, cuando Valeria abría de par en par su corazón,
no a la espera de una promesa de amor eterno o algo por el estilo, sino de una
más elocuente empatía que la hiciera sentirse comprendida y contenida,
acompañada –literalmente, por un compañero en el más pleno sentido de la
expresión- en las vicisitudes que se precipitaban en su vida. Valeria sentía
una honda ausencia de reciprocidad que se le hacía insufrible.
Se
retiraron del comedor, cuerpos y mentes reclamaban descanso, tregua. Valeria no
tardó en dormirse, Martín lo hizo al poco rato mientras trataba de distraerse
mirando el fútbol.